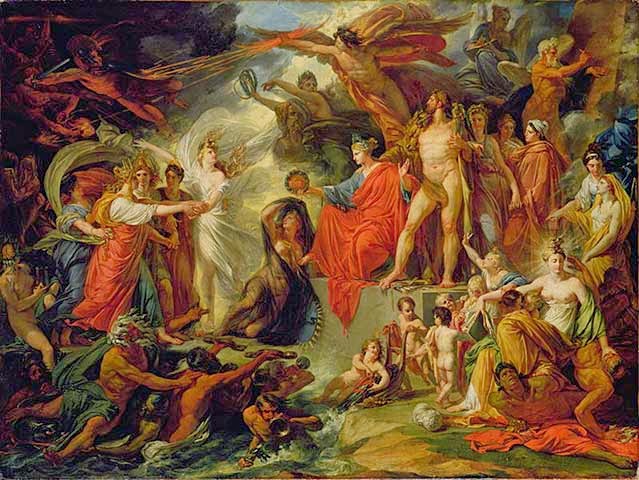satisficiera al ser humano. Como decía Diego de San Pedro -en su
podremos cansarnos de vivir, pero nunca de desear. Es discutible que la esencia de nuestro comportamiento sea o haya de ser racional; el corazón -y el resto de nuestras vísceras- tienen razones que la razón no puede comprender...
de Francis Bacon (1626). Dentro de la gran obra de este historiador, político y filósofo, su utopía, apretada e incompleta, no ocupa un lugar tan principal como en Tomás Moro. Algunos dicen que fue de lo último que escribió Bacon, en latín, terminándola hacia 1624, aunque se publicó póstumamente (1). Sin embargo, no me extraña que Bacon haya sido considerado por ella como un profeta de la revolución industrial, y como precursor de lo que podríamos llamar "humanismo tecnológico".
(El ciberfeminismo de Donna Haraway sería y no sería un corolario de aquel programa, pues la utopía de la usamericana es tecnológica, pero
no es humanista, y mucho menos "cristiana". Como Zizek, la Haraway se inclina netamente hacia el izquierdismo "apocalíptico", aun bestial o "monstruoso". Por su parte, Bacon tiene una visión optimista de la Historia, moderna y no postmoderna.)
En cierto sentido, como dice una profesora de la UNED, La nueva Atlántida es una especie de carta de los Reyes Magos. En unas cuantas páginas, Bacon enumera inventos que mejorarán la vida del hombre: sistemas de refrigeración, panaceas médicas, ecualizadores de sonido, máquinas voladoras, submarinos, telecomunicaciones, audífonos, bioingeniería, realidades virtuales, fuegos inestingibles, modelización de sistemas.
Ejemplos:
"En los mismos huertos y jardines conseguimos por medios artificiales que los árboles y las flores florezcan antes o después de su estación correspondiente, y que den fruto con más rapidez que lo harían siguiendo su evolución normal. Logramos también que adquieran el tamaño mayor que el natural, y que su fruto sea mayor y más dulce, y de un gusto, olor, color y forma distintos a los que poseen por naturaleza. Muchos de ellos pueden emplearse como medicinales".
"Contamos también con medios para conducir los sonidos por tubos y conductos, a través de extrañas líneas, a grandes distancias".
"Tenemos barcos y barcas para navegar bajo las aguas del mar".
"Tenemos también casas de ilusiones de los sentidos, donde hacemos juegos de prestidigitación, falsas apariciones, impostoras, ilusiones y falacias".
Muchos de los sueños de
La Nueva Atlántida se han realizado. No obstante, las utopías se proponen como modelos de sociedades pacificadas, como si sus creadores pensasen que sin contradicciones, sin conflictos, se acabarán los cambios. ¿No depende la dialéctica histórica del conflicto, de la "insolidaria solidaridad" a la que refería contradictoriamente Kant? ¿Qué papel juegan la envidia y la emulación en el esfuerzo privado? E indudablemente, el espíritu de empresa, el "emprendimiento" -como se llama ahora en léxico políticamente correcto, es la base del crecimiento y del bienestar de las naciones. Sin acumulación, no hay distribución que valga y sólo se puede repartir miseria.

La utopía de Bacon es una sociedad lejana, escondida en los mares del Sur, autárquica y tecnocrática. La Bensalem de Bacon se halla "más allá del Viejo y del Nuevo Mundo". En ese estado se prohíbe la entrada de extranjeros para preservar las buenas costumbres, y por temor a las novedades. Pero, eso sí, sus ciudadanos muestran el mayor humanitarismo hacia los inmigrantes afligidos por la desgracia. A los extranjeros que llegan náufragos a sus costas los curan, los tienen en cuarentena y, en algunos casos y tras comprobar su adaptación al nuevo régimen, les dejan permanecer en su "nueva Atlántida" o les proveen de fondos para que se vayan contentos.
El protagonista de la historia ofrece regalos a sus benefactores neoatlantes. Éstos se ríen y no los aceptan. Los funcionarios, magistrados y políticos de Bensalem, al contrario que muchos de los nuestros, no tienen la costumbre de "cobrar dos veces". No hay lugar en Bensalem para la prevaricación o el cohecho, tan comunes hoy en nuestra Piel de Toro. Sus funcionarios son tan humanitarios, como incorruptibles.
La principal institución de Bensalem es La Casa de Salomón, "la fundación más noble que jamás se hizo sobre la Tierra, y el faro de este reino". Un directorio de expertos por encima del Estado. Está dedicado al estudio de las obras y de las criaturas de Dios.
Conviene recordar que La Casa de Salomón de La nueva Atlántida inspiró la fundación y estructura de la Royal Society británica que acabaría por dominar, con mano de hierra, sir Isaac Newton. Ella tiene el verdadero poder y es una institución bien jerarquizada de sabios, que se reserva el derecho de censura:
"Celebramos consultas para acordar cuáles son las invenciones y experiencias descubiertas que se han de dar a conocer, y cuáles no; se toma a todos juramento de guardar secreto respecto a las que consideramos que así conviene que se haga, y a veces unas las revelamos al Estado y otras no"
Bacon fue abogado además de filósofo, y su mirada a la ciencia posee ambos sesgos: el énfasis en la estructura legal (fundada en el
iusnaturalismo) y la visión de conjunto, interdisciplinar. También conviene recordar la condición de masón (rosacruz) de Bacon, así como su formación calvinista, que explica la importancia que da a la familia patriarcal, la fertilidad, la fidelidad y la castidad, pues el sexo sólo se tolera dentro del matrimonio.
Lo que más me ha emocionado o sorprendido gratamente de La nueva Atlántida es su concepción del comercio. Los neoatlantes, "mercaderes de la luz", no comercian con joyas, oro, especias o sedas, sino con la primera creación de Dios, que fue la luz: "deseamos tener luz, por así decirlo, de los descubrimientos realizados en todos los lugares del mundo". Así que, cada doce años, mandan emisarios secretos a todo el mundo para enterarse de los avances técnicos y científicos del resto de las naciones. Se trata de una verdadera Sociedad de la Información.
Es conocida la sentencia del Novum Organum: "No se triunfa de la naturaleza sino obedeciéndola". Se ha insistido demasiado en el sentido colonialista y dominador (la "epistemología de cazador", que dice Panikkar) de este aforismo. Injustamente. Bacon insiste más en lo que en el Novum Organum enuncia como condición del hombre: la de "servidor e intérprete de la naturaleza". Se trata sobre todo de casar oficios útiles con entendimiento teórico.
"Ni la mano sola ni el espíritu abandonado a sí mismo tienen gran potencia".
Y es que "la sutilidad de la naturaleza sobrepuja de mil maneras a la sutilidad de nuestros razonamientos". Bacon opone la consideración prejuiciada de la naturaleza en función de principios que la dialéctica (lógica) de la época alcanza muy apresuradamente, frente a una interpretación de la naturaleza que, al contrario del silogismo aristotélico, no liga las razones del espíritu, sino que liga las cosas naturales... Y, naturalmente, se inclina por esta última. Una vía que "de la experiencia y de los hechos deduce las leyes, elevándose progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que alcanza en último término" (Novum Organum, I, 19). De este modo, Bacon desmarca la verdadera Interpretación de la naturaleza, de un entendimiento temerario que opera con prenociones (idola).
La Nueva Atlántida es bastante avanzada en cuanto a la igualdad entre los sexos: los individuos se organizan "por orden de edades, sea cualquiera el sexo que tengan". Las mujeres tienen acceso a la educación, el ejército, la ciencia y el funcionariado.
En Bensalem cobran importancia los actos litúrgicos y las fiestas tanto religiosas como civiles. Hay tolerancia religiosa. De hecho, el protagonista entabla amistad con un comerciante judío, Joabin, quien conserva su religión aunque valora la figura de Jesucristo.
El Espíritu de Castidad de Bensalem está representado por un bellísimo querubín. Aquí no existen burdeles ni cortesanas ni nada que se le parezca. Y sus habitantes se maravillan de que existan tales cosas en Europa, pues la prostitución permite satisfacer la concupiscencia natural sin atarla al yugo del matrimonio, y así muchos que se casan (en Europa) lo hacen tarde y ya pasado el vigor y fuerza de los años mozos. Y cuando se casan el matrimonio es para ellos un mero negocio con el que se busca un enlace ventajoso, dinero o reputación, yéndose a él con un vago deseo de reproducción "y no con la recta intención de una unión entre marido y mujer, que es para lo que fue instituido":
"Los placeres de las aventuras con meretrices (en las que el pecado se convierte en arte) hacen que el matrimonio sea algo triste, parecido a una especie de contribución o de impuesto".
En lo moral, Bacon considera que, después de la religión, el respeto a sí mismo es el freno principal de todos los vicios.
Un gran filósofo, y un visionario.
Notas
Y la edición latina de la obra, así como una versión castellana aceptable.